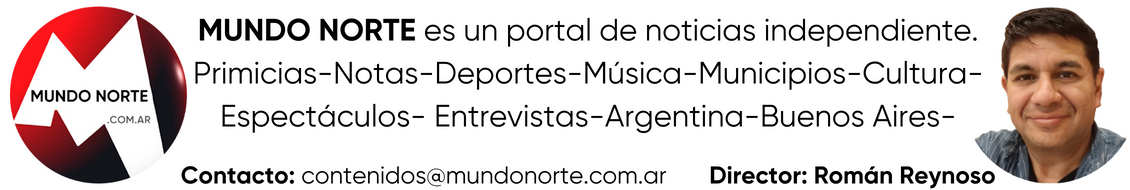"La justicia sin la verdad es como la fe sin obras: muerta"
Arthur Schopenhauer
Hace unos días salió a la luz
el caso de Alejandro Otero, el drama de un hombre que estuvo en prisión por una
falsa denuncia de su hijo, presionado por su ex esposa. Evidentemente, no es
meramente una crónica judicial, sino un síntoma lacerante de una crisis en la
administración de justicia y en la comprensión de la verdad. El hecho de que la
madre de sus hijos los coaccionara para articular esa nefasta falsa denuncia de
abuso infantil no sólo revela la perversidad inherente a tales actos, sino
también que expone una alarmante impunidad legal para quienes instrumentalizan
el sistema, despojando a un individuo de su libertad, reputación y vínculo
familiar más íntimo. Repito, esto suceso, lejos de ser una anomalía, ilustra
una preocupante erosión de los principios sobre los que se erige el Estado de
Derecho.
Es sabido que la piedra
angular de cualquier sistema jurídico que se precie de ser justo y respetable
es la presunción de inocencia. El artículo 11 de la Declaración Universal de
los Derechos humanos es claro y categórico: "Toda persona acusada
de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa". Sin
embargo, en el contexto de las falsas denuncias, y particularmente en delitos
de alto impacto social como el abuso, este principio parece sucumbir ante la
presión mediática y una interpretación distorsionada de la protección a la
víctima.
El calvario de Otero ilustra
vívidamente esta erosión. Fue arrestado en 25 de junio de 2018 y pasó 26
(veintiséis) meses en prisión, sólo para ser declarado inocente después de un
proceso judicial que duró 7 (siete) años. El elemento más desgarrador de su
caso fue la revelación de que su propia ex-esposa, en el contexto de un
conflicto de tenencia, presionó a sus dos hijos, menores de edad, para que lo
denunciaran falsamente. A pesar de las inconsistencias en los testimonios
infantiles, la falta de pruebas físicas y las múltiples pruebas que sí
demostraban su inocencia, el proceso avanzó impulsado por la
"credibilidad" inicial de la denuncia. No fue hasta que uno de sus
hijos, ya adolescente, declaró en Cámara Gesell que la denuncia había sido fabricada
bajo coerción de la madre, que el caso comenzó a desmoronarse. La vida de
Alejandro quedó totalmente destrozada: perdió su trabajo, su reputación y, más
importante aún, años irrecuperables de cercanía con sus hijos, a quienes la
madre les prohibió el contacto. Esta es la cruda realidad cuando la presunción
de inocencia cede ante una acusación sin fundamento, mientras las instituciones
del Estado, los medios de comunicación y la sociedad toda, mira a un costado.
Históricamente, la carga de la
prueba recae sobre el acusador. Como bien señaló el jurista y filósofo del
derecho italiano Cesare Beccaria en "De los delitos y las penas"
(1764), "la certeza de un castigo, aunque moderado, hará siempre
mayor impresión que el temor de otro más severo, unido a la esperanza de la
impunidad". En este sentido, la impunidad ante la calumnia o la
falsa denuncia no solo desequilibra la balanza de la justicia, sino que socava
la confianza pública en el sistema. Datos de diversas investigaciones indican
que, si bien el porcentaje varía, las denuncias falsas por agresión sexual no
son insignificantes. Por ejemplo, estudios de la Universidad de California,
Davis, y otras instituciones académicas en EE.UU. han estimado que las tasas de
denuncias falsas pueden oscilar entre el 2% y el 10% de todas las denuncias,
aunque algunas investigaciones sugieren cifras mayores en contextos
específicos. Ignorar esta realidad estadística es ignorar una vulnerabilidad
crítica para los derechos fundamentales de los acusados, los cuales, mientras
dura el proceso, viven un calvario.
Pero más allá de la
vulneración jurídica, la falsa acusación conlleva un costo humano devastador, a
menudo subestimado, sobre todo por los medios masivos de comunicación. Las
consecuencias psicosociales para los injustamente acusados- estigmatización, pérdida
del empleo, quiebre familiar y ostracismo social- terminan siendo
insoportables. Existen numerosos reportes y estudios que, si bien no ofrecen
una estadística global consolidada debido a la dificultad de su rastro y la
confidencialidad de los casos, documentan una correlación trágica entre las
denuncias falsas y el aumento de los problemas de salud mental, incluyendo la
ideación suicida. Organizaciones de apoyo a víctimas de falsas acusaciones,
como "Falsely Accused Individuals for Reform (FAIR)" en Estados
Unidos o diversas asociaciones de padres separados, han señalado que el
suicidio se convierte en una vía de escape para algunos hombres que, tras ser
injustamente denunciados, pierden todo apoyo social y legal, encontrándose en
una situación de indefensión absoluta. Si bien no se dispone de una cifra
exacta de hombres que se han quitado la vida específicamente por esta causa a
nivel mundial, la constante aparición de casos individuales en medios de
comunicación y en la casuística de estas organizaciones es un sombrío
recordatorio de la extrema presión y desesperación que generan estas
situaciones. En definitiva, queridos lectores, la vida, la libertad y la
dignidad son bienes irrecuperables cuando la justicia falla estrepitosamente.
La precitada crisis de la
presunción de inocencia se ve exacerbada por una concepción de la verdad que ha
sido profundamente influenciada por la postmodernidad. En la era de las
"verdades" subjetivas y las "narrativas" personales, la objetividad
procesal corre peligro. Uno de los ideólogos responsables de esta nefasta forma
de vida fue Jean-François Lyotard, quien en su patética obra titulada
"La condición postmoderna" (1979) diagnosticó la incredulidad con
respecto a las metanarrativas, refiriéndose a los grandes relatos que han
estructurado nuestra comprensión del mundo, incluyendo la noción de una verdad
única y accesible mediante el uso irrestricto de la razón. Esta crítica
decadente pretendía liberarnos de dogmas supuestamente opresivos en el ámbito del
pensamiento y terminó consolidando consecuencias nefastas en el ámbito
judicial.
Cuando la "verdad"
de la persona denunciante se impone por mera enunciación, sin la corroboración
de pruebas fehacientes, el sistema judicial abandona su rol de árbitro
imparcial en la búsqueda de la verdad y de los hechos. Con esta mediocridad
moral y esta corrupción política en el seno de la justicia, se ha logrado
sustituir la epistemología judicial- basada en la evidencia, la razón y el
procedimiento- por una suerte de "razón victimista" que, si bien
puede ser legítima en el plano emocional y social para reconocer el
sufrimiento, es insuficiente y peligrosa como fundamento para la condena penal.
Al respecto, la filósofa española Victoria Camps, en su análisis sobre la ética
pública en la obra "El gobierno de las emociones", ha enfatizado que "la
justicia no puede basarse en la merca credibilidad subjetiva, sino en la
demostración objetiva de los hechos", indicando con ello una extinta
discusión de la primacía de la razón en la toma de decisiones éticas y
políticas frente a la frágil emotividad.
Dicho esto, es pertinente
reconocer cuán imperativo es revertir esta deriva asesina. Un sistema jurídico
robusto debe proteger a las víctimas genuinas con todos los recursos
disponibles, pero no puede hacerlo a expensas de los derechos de los acusados.
La victimización automática del denunciante, sin que medie un escrutinio
probatorio, no sólo vulnera la presunción de inocencia sino que,
paradójicamente, deslegitima las denuncias verdaderas al sembrar dudas sobre la
validez de cualquier acusación.
Un aspecto central de esta
regresión judicial reside también en la injusta inexistencia o la levedad de
las penas para quienes perpetran falsas denuncias. En muchos ordenamientos
jurídicos, las consecuencias para el calumniador o el perjuro son mínimas en
comparación con el daño irreparable que pueden causar. Esta asimetría punitiva
genera un incentivo perverso, a saber, el riesgo de una acusación falsa es bajo
para el denunciante, mientras que las repercusiones para el denunciado son
máximas. Si, por el contrario, existiera un severo castigo a estas injurias y
falsas imputaciones, es razonable inferir que la incidencia en las denuncias
infundadas disminuiría drásticamente. La amenaza de una sanción real y
proporcional al daño causado, incluyendo la reparación económica a la víctima
de la falsa denuncia y penas privativas de libertad en casos de especial
gravedad o dolo manifiesto, operaría como un potente disuasivo, restaurando la
necesaria prudencia y responsabilidad en el acto de acusar.
No es tan difícil. Volver a un
sistema que priorice la prueba tangible es fundamental. Esto implica fortalecer
las etapas de investigación preliminar, asegurar que los operadores judiciales
no cedan ante la presión mediática o la "cultura de la cancelación"
anticipada, y establecer mecanismos efectivos para sancionar las denuncias
falsas. Sólo así, se podrá restaurar la confianza en la justicia y proteger a
los inocentes de la destrucción de sus vidas a manos de una acusación infundada
promocionada por una banda de inútiles y corruptos con poder (periodistas,
jueces, fiscales, etcétera).
La angustiosa experiencia de
Otero, resonancia de incontables tragedias silenciadas, nos obliga a confrontar
una realidad perturbadora: ¿hasta qué punto nuestra sociedad, guiada por una
comprensible empatía, ha debilitado las garantías fundamentales del debido
proceso en la búsqueda de la justicia? Este dilema hace reflotar una tensión
crítica entre la legítima protección a las víctimas y la irrenunciable
salvaguarda de la presunción de inocencia, principios constitucionales que,
lejos de ser antagónicos, son pilares de un sistema judicial equitativo. La
impunidad ante la falsa denuncia no es un mero error procedimental, sino que
representa una profunda fractura ética y jurídica que, al corromper la
confianza en nuestras instituciones, erosiona los cimientos mismos de la
convivencia justa y, en los casos más extremos, empuja a la desesperación y la
autoeliminación. En un panorama donde las verdades se fragmentan y las
subjetividades caprichosas ganan todos los terrenos, la filosofía del derecho
debe reafirmar la necesidad de una verdad procesalmente verificable y de
consecuencias reales para la mentira deliberada: no puede seguir siendo
gratuito arruinarle la vida a nadie, porque la moda impuesta por la agenda
progre del momento no se puede cargar a la verdad ni a la evidencia en el altar
de la mera afirmación intencional de dementes con poder de daño. De continuar
así, amigos míos, estamos condenados a replicar injusticias en nombre de una
justicia mafiosa y malentendida que sólo parece procesar debidamente a delincuentes
de guantes blancos, mientras que usted y yo, estaremos desprovistos de
cualquier tipo de derecho real.