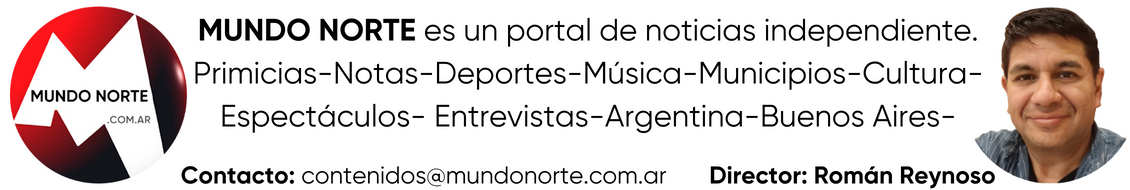"La más noble función de un escritor es dar testimonio, como acta notarial y como fiel cronista, del tiempo que le ha tocado vivir"
Arturo Pérez-Reverte
El reporte de la muerte de Anas al-Sharif y otros periodistas de la
cadena Al Jazeera en un bombardeo israelí en Gaza en agosto de 2025 no es un
suceso noticioso amarillo, sino un evento que actúa como catalizador de una
profunda reflexión filosófica. El ataque, que tuvo como objetivo una carpa de
prensa ubicada cerca del hospital de al-Shifa, fue inmediatamente condenado por
organismos internacionales como la ONU y el gobierno de España, entre otros.
Estas condenas calificaron el acto como una "grave violación del derecho
internacional humanitario". La rápida reacción de estos actores globales
subraya la seriedad con la que se perciben los ataques a la prensa en las zonas
de conflicto, reconociendo el papel esencial del periodismo para el derecho a
la información y la libertad de expresión, incluso en las circunstancias más
peligrosas.
Sin embargo, el relato de los hechos se complica con la contra-narrativa
proporcionada por Israel. En lugar de negar la autoría del ataque, Israel lo
"confirmó" pero, al mismo tiempo, afirmó que el periodista precitado
era un "terrorista que se hacía pasar por periodista". Esta
declaración crea una dicotomía que trasciende el desacuerdo factual, abriendo
un abismo de preguntas filosóficas. La inaccesibilidad de algunas fuentes
periodísticas clave es, en sí misma, un síntoma de la opacidad y la dificultad
de verificar la verdad en estos conflictos, donde la información se convierte
en un frente más de batalla. La pregunta que nos hacemos aquí es fundamental:
¿cómo se puede justificar moralmente un acto de violencia letal cuando las
narrativas sobre la identidad y el estatus de la víctima son irreconciliables?
La dicotomía de narrativas sobre el ataque no constituye un simple
desacuerdo sobre los hechos, sino que se trata de una deliberada estrategia de
guerra. La violencia dirigida a los periodistas y la subsiguiente justificación
que los tacha de terroristas no es un acto aislado, sino un método coordinado
para controlar la narrativa y deslegitimar a cualquier testigo posible. No sólo
se busca la eliminación física del reportero, sino también la desacreditación
de cualquier evidencia que pudiera haber recopilado. Al confirmar el ataque
pero descalificar moralmente a la víctima, Israel busca anular la protección
que el derecho internacional humanitario otorga a los periodistas. La
implicación de esta acción es profunda porque si la condición de
"periodista" puede ser borrada por la declaración de un bando
beligerante, el valor de su testimonio se desvanece. La guerra moderna se libra
no sólo con armamento, sino con la capacidad de redefinir la realidad misma,
apuntando directamente a la figura del testigo ocular. Así, el asesinato de
periodistas se convierte en un ataque a la objetividad y a la posibilidad de
que no existe una verdad compartida fuera del control de los actores que
lideran el conflicto.
Para comprender la compleja red de dilemas morales y legales que
envuelven la muerte de periodistas en un contexto bélico, es indispensable
recurrir a la "Teoría de la guerra justa", un marco filosófico que ha
guiado la reflexión sobre los conflictos armados desde la antigüedad. Esta
teoría se divide en dos partes principales: el Ius ad bellum, que
borda la moralidad de ir a la guerra, y el Ius in bello, que se
centra en la moralidad de la conducta una vez que la guerra ha comenzado. En el
caso específico del ataque a la prensa en Gaza, la atención se dirige al ius
in bello, que exige que todos los combatientes, sin importar la justicia de
su causa, respeten ciertas reglas básicas de conducta.
Uno de los pilares más importantes del ius in bello es el
"principio de discriminación", el cual dicta que los ataques deben
dirigirse exclusivamente contra combatientes legítimos, protegiendo a la
población civil y a aquellos que no participan directamente en las
hostilidades. Filosóficamente, la justificación moral para matar en una guerra
se basa en que los objetivos legítimos han perdido su "derecho" a
"no ser atacados militarmente", es decir, que son "moralmente susceptibles"
de un ataque letal. Por el contrario, el simple hecho de que una persona sea un
no-combatiente es suficiente para que no pueda ser moralmente atacada. Pues
bien, los periodistas, en su calidad de civiles, están explícitamente
protegidos bajo este marco, siempre que no participen en las hostilidades. El
ataque que mató a seis periodistas de Al Jazeera en una carpa de guerra, un
objetivo no militar, ilustra la aplicación directa de este principio.
Como dijimos recientemente, la justificación israelí de que Anas
al-Sharif era un "terrorista", es un intento de anular su estatus de
no combatiente y, por lo tanto, fundamentar su "susceptibilidad
moral" a ser atacado. Al re-etiquetar a un civil como combatiente, una de
las partes beligerantes intenta legitimar su acto de violencia a
posteriori. Esta acción revela una profunda vulnerabilidad del
derecho internacional humanitario: su dependencia de una interpretación
compartida de la realidad y del estatus de las víctimas. Si la definición de
"no combatiente" puede ser anulada por una declaración unilateral de
un bando, el principio de discriminación deja de ser un derecho universal para
convertirse en un privilegio discrecional, vaciando de su significado a toda la
estructura del derecho humanitario.
Este perverso proceso de re-etiquetación expone la fricción inherente
entre la teoría de la guerra justa y su aplicación práctica. La vida en el
campo de batalla, dominada por el caos y el instinto de supervivencia, a menudo
empuja a los soldados a desconectar su sistema de creencia moral en favor de la
victoria. El ejército confía en el juicio moral de sus líderes en el campo de
batalla, un juicio que puede llevar a dejar de lado bastantes asuntos morales
fundamentales.
Además del principio de discriminación, el ius in bello también
se rige por el "principio de proporcionalidad", que prohíbe los
ataques cuyos daños colaterales a civiles sean excesivos en relación con la
ventaja militar directa y concreta esperada. En este caso, la justificación
militar del ataque a una carpa de prensa, que resultó en la muerte de múltiples
civiles protegidos, es cuestionable. El acto no sólo parece gallar en la
discriminación, sino que también parece inherentemente desproporcionado. Surge,
entonces, la pregunta filosófica: ¿qué valor tiene un objetivo militar (si es
que existía alguno) frente a la aniquilación de la verdad en el campo de
batalla?
Al respecto, es interesante acudir a la opinión del escritor y ex
corresponsal de guerra Arturo Pérez-Reverte, quien expresó su postura sobre el
conflicto en Gaza, añadiendo asimismo una capa de complejidad a esta delicada
discusión. Pérez-Reverte, que anteriormente se consideraba
"proisraelí", afirmó que la respuesta de Israel al ataque de Hamás
había llegado a "extremos tan bárbaros" que ya no podría considerarse
un simple "daño colateral". En su opinión, lo que está sucediendo es
un "asesinato" y, por lo tanto, Israel es un "Estado que está
asesinando a una población". Esta fuerte condena moral, proveniente de
alguien con experiencia en conflictos y una postura previa de apoyo a la
aspiración democrática de Israel, nos muestra cómo el concepto de lo que es un
ataque "justificable" en la guerra puede mutar a los ojos de los
observadores a medida que la brutalidad del conflicto alcanza nuevos niveles.
Es momento, entonces, de hablar de la ética de la información en el
campo de batalla. El periodismo en zonas de guerra, lejos de ser un mero
oficio, es una vocación que se adhiere a un conjunto de principios éticos
rigurosos. La ética periodística en la guerra exige que los reporteros busquen
la verdad, mantengan la neutralidad y la objetividad, y eviten causar daño
alguno. El derecho internacional reconoce esta labor y otorga a los reporteros
el estatus de civiles protegidos, siempre que no tomen parte activa en las
hostilidades. Los Estados tienen la obligación explícita de garantizar la
seguridad de estos profesionales, ya que su asesinato no sólo vulnera su
derecho a la vida, sino que constituye una gravísima violación del derecho a la
libertad de expresión internacional. Esta violación afecta tanto al derecho
individual del periodista como al derecho colectivo de la sociedad a recibir
información veraz en tiempos de guerra.
A pesar de esta protección legal, los periodistas se ven obligados a
operar en un ambiente de riesgo extremo. Los protocolos de seguridad para
corresponsales de guerra son extensos y detallados, abarcando desde el uso de
chalecos antibalas y cascos hasta la encriptación de las comunicaciones y la
correspondiente preparación física y psicológica. Esta paradoja entre la
protección nominal y el riesgo palpable crea una tensión constante. La
existencia de estos protocolos demuestra que, en la práctica, los periodistas
no confían plenamente en la protección legal que el derecho internacional les
promete, justamente porque deben cuidar de sí mismos y de sus colegas, ya que
su oficio los expone a incidentes inherentes a la cobertura de las noticias y
amenazas de personas o facciones concretas.
Más allá de la vulnerabilidad física, el periodista de guerra sufre un
daño psicológico y moral profundo, una "lesión moral" que lo
convierte en una "víctima de la conciencia". Este concepto,
originalmente aplicado a los soldados, es perfectamente extensible a los
reporteros. La "lesión moral" se define como el "desgaste del
carácter moral" que ocurre al presenciar o ser cómplice de un asesinato
injusto. El caso puntual del fotógrafo Kevin Carter, quien se suicidó tras
ganar el Pulitzer por una foto que ilustraba la hambruna de Sudán, es un claro
ejemplo histórico de este trauma, provocado por la inmensa angustia de su
trabajo. El asesinato de un colega no es sólo una amenaza profesional, sino que
representa una experiencia moralmente devastadora: el periodista que sobrevive
no sólo es testigo de la noticia, sino que carga con una "baja de la
conciencia" que regresa como una sombra de lo que antes solía ser. Este
sufrimiento eleva la discusión de lo legal a lo estrictamente existencial,
porque la guerra no sólo destruye cuerpos, sino que también corrompe el alma de
aquellos cuya misión es reportar sus horrores, demostrando la fragilidad de la
ética y la moral frente a la barbarie de la que es capaz el ser humano.
El análisis de la muerte de Anas al-Sharif y sus colegas de Al Jazeera
nos revela que este trágico evento no es un incidente aislado, sino una
manifestación de varias problemáticas filosóficas interconectadas. En primer
lugar, la guerra moderna demuestra una tendencia peligrosa a no respetar los
principios del ius in bello, especialmente el de discriminación,
cuando puede redefinir la realidad a su conveniencia. La justificación de un
ataque a un civil, simplemente re-categorizándolo como un combatiente, vacía de
su significado a toda la estructura del derecho internacional humanitario.
En segundo lugar, la figura del periodista de guerra encarna una
paradoja trágica: está protegido por la ley, pero opera en un entorno donde esa
ley es regularmente violada. Al presenciar la violencia y la injusticia, el
reportero sufre esa "lesión moral", un daño profundo al alma que
demuestra que la guerra mutila por igual los cuerpos como las mentes de quienes
se atrevan a enfrentarla para contar su historia.
Finalmente, la "guerra de narrativas", algo tan posmo progre y
tan perverso, que busca activamente fabricar la indiferencia, un mal moral que
socava a toda acción colectiva. La proliferación de relatos contradictorios
tiene como objetivo confundir a la audiencia global, generando escepticismo y
apatía, lo que permite que la violencia continúe sin ser castigada.
En última instancia, queridos lectores, el ataque asesino sobre los
periodistas en Gaza no fue sólo un crimen de guerra, sino un ataque epistémico
y moral. Fue un asalto a la posibilidad misma de una verdad objetiva y
compartida en tiempos de conflicto. La muerte de la verdad precede a la muerte
de los inocentes. Y la filosofía, en este contexto, no puede permanecer
neutral. Su tarea es desmantelar las justificaciones simplistas, exponer las
contradicciones morales y recordarle a la humanidad que la verdad, y quienes la
buscan, son el primer y último baluarte contra la barbarie. La labor de los
reporteros de guerra, al exponer los horrores del conflicto, es el antídoto más
poderoso contra la indiferencia, que es tan asesina como cualquier arma del
arsenal disponible de cualquier ejército. Su trabajo, y el sacrificio que a
menudo conlleva, nos obliga a plantear una ética de la no-indiferencia, donde
el conocimiento se convierte en la base para la acción moral.
Lisandro Prieto Femenía