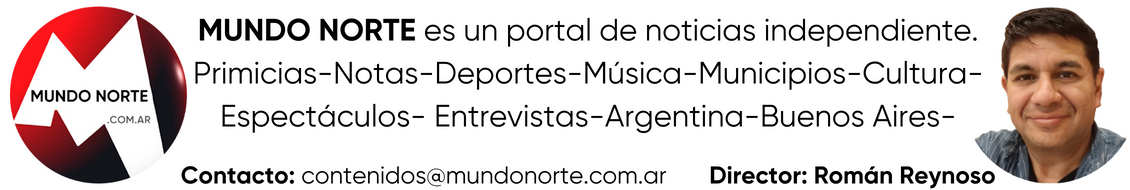"Una relación humana se puede destruir con una palabra incorrecta, una sola palabra puede abrir una inmensa oscuridad. El lenguaje es el instrumento de la gracia y de la destrucción del ser humano."
George Steiner
La reflexión que encabeza el artículo de hoy, encapsulando la visión de George Steiner sobre la naturaleza ambivalente del lenguaje, no es un mero aforismo. Se trata, en esencia, de la tesis central de gran parte de su obra, una exploración incesante de cómo el lenguaje, esa capacidad distintiva que nos define como seres humanos, no es simplemente un vehículo de comunicación, sino el motor mismo de nuestra existencia. Para Steiner, el acto de hablar es inherentemente riesgoso, cargado de una potencia dual: la de erigir lo más sublimes puentes de comprensión y afecto, y la de cavar abismos de oscuridad y destrucción: justamente por ello, es peligroso cuando los idiotas tienen la palabra. Si bien es la quintaesencia de nuestra capacidad de construir sentido, de articular mundos y de forjar lazos, es, al mismo tiempo, un agente de una potencia destructiva inaudita. Esta dualidad inherente exige una indagación filosófica sobre el poder constitutivo y destructivo de las palabras, así como sobre la imperativa responsabilidad ética que recae sobre quien las pronuncia o las silencia.
Para comprender la esencia del
poder del lenguaje, es imperativo partir de la visión steineriana de su
inherente dualidad. Steiner, en obras cruciales como "Después de
Babel" y "Lenguaje y silencio", no concibe el lenguaje como un
simple vehículo de comunicación, sino como la expresión más profunda de la
existencia humana, un campo de fuerzas donde se libran batallas por el sentido
y la moralidad. Es el "instrumento de la gracia" porque sólo a través
de él podemos nombrar lo sagrado, articular la poesía, consolar el dolor y
construir los complejos andamiajes de la civilización y el afecto.
La palabra, en su formulación
precisa y empática, puede erigir puentes de entendimiento, generar empatía y
facilitar la catarsis. En el ámbito interpersonal, una disculpa sincera, un
reconocimiento oportuno o una expresión de afecto profundo tienen el poder de
restaurar, sanar y fortalecer los vínculos, operando como verdaderos actos de
gracia. El lenguaje se convierte así en el medio a través del cual compartimos
nuestras vulnerabilidades y nuestras fortalezas, tejiendo la compleja trama de
la intersubjetividad. Al respecto, Ludwig Wittgenstein, en sus
"Investigaciones filosóficas", señalaba que "comprender
una oración quiere decir comprender un lenguaje. Comprender un lenguaje quiere
decir dominar una técnica" (Wittgenstein, 1953, §199). Esta
"técnica" no solo nos permite describir, sino también nombrar,
clasificar y, en última instancia, constituir la realidad social y personal,
posibilitando esa gracia.
Sin embargo, es la otra cara
de esa moneda- su capacidad de destrucción- lo que obsesionó a Steiner. La
misma potencia que permite la construcción habilita también la devastación.
Para él, la atrocidad del siglo XX, particularmente el Holocausto, puso de
manifiesto cómo el lenguaje puede ser corrompido, vaciado de su significado y
utilizado para justificar lo inhumano. Nuestro autor se preguntó si, tras
Auschwitz, el lenguaje mismo no había quedado permanentemente herido, si
algunas palabras no habían perdido su inocencia para siempre, en tanto que la
capacidad de las palabras para despojar al otro de su humanidad es una de las
facetas más aterradoras de su poder destructivo.
Esta preocupación conecta
directamente con el análisis que Hannah Arendt realiza en su obra
"Eichmann en Jerusalén: un informe sobre la banalidad del mal", donde
nos muestra cómo la ejecución de la burocracia desprovista de pensamiento
crítico y saturada de un lenguaje técnico, impersonal y estandarizado, permitió
a Eichmann y a otros funcionarios a realizar actos de barbarie inimaginable sin
percibir la monstruosidad moral de sus acciones. Al expresar que "el
ideal de la burocracia es la eliminación de la persona, del sujeto de las
órdenes" (Arendt, 1963, p. 119), está revelando cómo la
abstracción lingüística y la deshumanización de los términos facilitaron una
ceguera moral que fue fundamental para el Holocausto. La calumnia, la
difamación, el discurso de odio y la retórica deslegitimadora, al igual que el
lenguaje burocrático analizado por Arendt, tienen la capacidad de corroer la
reputación, desatar la violencia y fracturar comunidades enteras.
También, Michel Foucault
señaló en su obra "El orden del discurso" que "todo
sistema de educación es una forma política de mantener o de modificar la
adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes que implican" (Foucault,
1970, p. 11). Dicho control sobre el discurso y la manipulación del lenguaje
son, por ende, instrumentos de dominación y, potencialmente, de aniquilación
social o moral. La palabra injuriosa no sólo daña al receptor, sino que también
corrompe al emisor y contamina el espacio comunicativo compartido por todos.
Pues bien, para Steiner, esta corrupción del lenguaje es el preludio de la
barbarie.
En este punto de la reflexión,
es preciso, entonces, revisar las trampas del lenguaje y la fragilidad de la
ciudadanía, porque la dualidad constitutiva del lenguaje, tan enfatizada por
Steiner y puesta de manifiesto en las reflexiones de Arendt, nos impone una
responsabilidad ética de magnitudes considerables. Caer en dichas trampas
implica una falta de conciencia crítica sobre su funcionamiento y los alcances
de su impacto. Esto se manifiesta en el uso de un lenguaje vago o ambiguo que,
de forma deliberada o no, puede servir para evadir responsabilidades, manipular
percepciones o sembrar confusión, impidiendo la claridad necesaria para el
juicio moral y la acción justa.
La riqueza del lenguaje radica
en su capacidad para articular matices, expresar la complejidad de las
emociones y el pensamiento, como también nombrar las infinitas gradaciones de
la experiencia humana. Sin embargo, presenciamos una preocupante tendencia
hacia la trivialización intencional y el uso indiscriminado de clichés vacíos,
fenómenos que despojan a las palabras de su verdadero poder significativo.
Cuando el vocabulario se reduce a un puñado de términos "comodín", el
diálogo se empobrece y la capacidad de reflexión profunda se ve anestesiada.
Pensemos, por ejemplo, en la omnipresencia de adjetivos como "cool" o
"mala onda" para describir una gama inmensa de situaciones, desde una
obra de arte hasta una noticia impactante o una experiencia personal. Un
concierto que nos conmocionó, una conversación trascendente o un momento de
angustia existencial quedan reducidos a una etiqueta genérica, vacía de
contenido. Este uso perezoso del lenguaje no sólo limita nuestra capacidad de
expresión, sino que también nos impide percibir la singularidad de cada evento,
aplanando la rica textura de la realidad. Si nos conformamos con clichés como
"y así son las cosas" o "está todo bien", cerramos la
puerta a la verdadera indagación, a la pregunta incómoda y a la posibilidad de
nombrar aquello que es verdaderamente significativo, dejando que la
superficialidad se instale en el centro de nuestra comunicación y por ende, de
nuestra comprensión del mundo.
A menudo, pensamos en el
lenguaje como un acto explícito, en las palabras que se dicen. Pero su poder, y
también su peligro, reside igualmente en lo que se calla. El silencio cómplice
no es una ausencia inofensiva; es, de hecho, una forma activa de destrucción,
tan potente como la palabra mal intencionada. Cuando la verdad se oculta detrás
del mutismo, se imposibilita el diálogo necesario, ese espacio fundamental
donde las diferencias se confrontan, las heridas se reconocen y las soluciones
se gestan. Pensemos en una situación hipotética de acoso laboral: la víctima
sufre, pero si los compañeros, por miedo o por indiferencia, guardan silencio,
su mutismo está validando una injusticia mientras que profundiza el aislamiento
de quien la padece. Este silencio se convierte en un consentimiento tácito, una
aceptación pasiva de aquello que debería ser desafiado. La ausencia de las
palabras justas- un "lo siento", un "no estoy de acuerdo",
un "esto es inaceptable"- puede dejar cicatrices tan profundas como
un insulto o una calumnia. Es, como bien lo expresó Edmund Burke, que "lo
único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan
nada". Y ese "no hacer nada" incluye, de forma crucial, la
negación de la palabra cuando ésta es indispensable para confrontar la
injusticia y preservar la integridad.
También, es indispensable que
pensemos en la deshumanización del lenguaje en la era digital en la que nos
encontramos. Ahora, la comunicación se ha acelerado a límites insospechados,
pero a menudo a costa de su profundidad. El lenguaje está corriendo el riesgo
de ser reducido a una llana transmisión de información, como un código binario
desprovisto de alma. Esta visión utilitaria ignora por completo las riquísimas
dimensiones esenciales de las palabras, a saber, como dijimos recientemente, su
carácter performativo, afectivo y ético. No se trata sólo de que las
palabras describan la realidad, sino que la crean.
Cuando alguien pronuncia un "sí, acepto" en una
boda, no solo informa de su consentimiento, sino que está contrayendo un
compromiso que transforma su estado civil y su vida. De la misma manera, una
"promesa" establece una obligación futura, un "lo
siento" busca reparar un daño y una amenaza puede infundir el terror y
modificar el comportamiento. Si reducimos el lenguaje a datos fríos, perdemos
la capacidad de comprender cómo las palabras construyen confianza, cómo
destrozan vínculos, cómo reconcilian diferencias o cómo infligen heridas
profundas. La prisa, la superficialidad de los caracteres limitados y la
ausencia de contacto humano en muchas interacciones digitales nos hacen olvidar
que detrás de cada mensaje hay una intención, un impacto y una responsabilidad.
Ignorar estas capas vitales es despojar al lenguaje de su poder más fundamental
y, con ello, deshumanizar nuestra propia forma de interactuar con el mundo y
con los otros.
No obstante, la capacidad de
discernir estas trampas y de ejercer una responsabilidad lingüística genuina se
ve profundamente comprometida por la crisis educativa contemporánea. Si la
libertad ciudadana se cimienta en la habilidad de interpretar críticamente el
mundo, de comprender los discursos que nos atraviesan y de participar
activamente en la conversación pública, ¿cómo es posible alcanzarla cuando el
nivel de alfabetización crítica y el aprendizaje del lenguaje en las
instituciones educativas muestran un deterioro preocupante? Un sistema
educativo que no provee las herramientas para un manejo sofisticado del
lenguaje está condenando a los individuos a la pasividad frente a la
manipulación retórica y a la incapacidad de articular su propia visión del mundo.
La precariedad en el dominio de la lectura, la escritura y el pensamiento
crítico produce ciudadanos más vulnerables a la propaganda, menos capaces de
diferenciar el argumento falaz y, en última instancia, menos libres en un
sentido existencial y político. La calidad del lenguaje es, pues, un pilar
insoslayable de la democracia y la autonomía personal, y su erosión representa
una amenaza directa a la posibilidad de una ciudadanía verdaderamente libre y
consciente. Sí, lo estoy diciendo con claridad: si se habla mal, se lee mal, se
escribe mal, indefectiblemente, se piensa mal.
La agudeza en el manejo del
lenguaje, por lo tanto, no es una mera habilidad retórica, sino una competencia
filosófica, ética y política. Exige una constante introspección sobre la
intención detrás de cada expresión, una atención rigurosa a la forma en que
nuestras palabras son recibidas y una humildad intelectual para reconocer sus
límites y sus posibles malinterpretaciones. Hans-Georg Gadamer, en "Verdad
y método", enfatizó la naturaleza dialógica de la comprensión, afirmando
que "la hermenéutica exige que nos abramos al pensamiento del otro
y que nos permitamos la posibilidad de que sus palabras nos digan algo" (Gadamer,
1960, p. 293). Como podrán apreciar, queridos lectores, esto implica escuchar,
no sólo para responder, sino para comprender verdaderamente, reconociendo que
el significado siempre es una construcción compartida y frágil.
El lenguaje es, en última
instancia, el espejo y el forjador de nuestra condición humana. Su potencia
para la gracia y para la destrucción exige que el hablante no sea un autómata
que emite sonidos, sino un agente consciente y responsable de su impacto. La
frase que hemos tomado como epígrafe nos impele a reconocer que una sola
palabra tiene la capacidad de abrir tanto la luz de la comprensión como la
oscuridad del abismo. El desafío ético-filosófico de nuestro tiempo no es sólo
dominar el lenguaje en su gramática y léxico, sino también, crucialmente,
comprender su poder intrínseco para construir o demoler, y elegir, en cada acto
del habla, el camino de la gracia. Sólo así podremos aspirar a que el
instrumento más poderoso de la humanidad sea un vehículo para su elevación, y
no para su propia aniquilación.
Lisandro Prieto Femenía