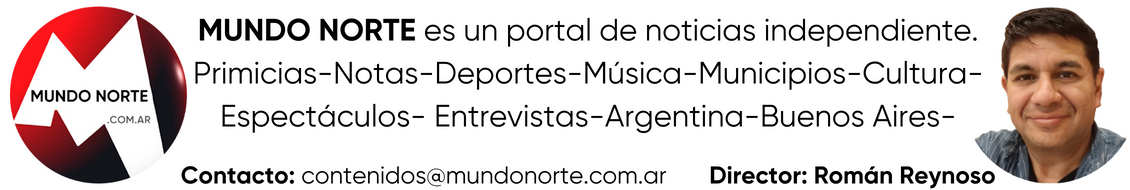«Quien no se rebela se hace cómplice. Y esta complicidad no es cómoda, porque exige que se dé constantemente la razón a lo irracional»
Camus, A., Cartas a un amigo alemán, 1943
El ideal de la filosofía supo
ser, desde sus albores en la Grecia clásica, la búsqueda desinteresada de la
verdad. No obstante, esta noble empresa se ha visto secularmente acechada por
la sombra de la conveniencia, la servidumbre y el rédito. En el escenario
contemporáneo, la figura del intelectual rentado- aquel cuyo discurso no es la
conclusión de un proceso racional autónomo, sino el apéndice apologético de una
agenda cultural, política o económica- plantea una crisis radical al concepto
mismo de autonomía intelectual. Pues bien amigos, hoy analizaremos este
fenómeno, que trasciende la traición personal a la razón, puesto que es la
claudicación de la función crítica de la filosofía en el espacio público.
La lucha por la independencia
del pensamiento no es nueva. Fue el conflicto fundacional de la filosofía
occidental desde sus orígenes. En la Atenas del siglo V a.C., la figura del
sofista representaba al experto en retórica que venía su habilidad para hacer
prevalecer cualquier argumento, sin importar su veracidad: ellos hacían de
la doxa (opinión) una mercancía. Sobre este asunto en
particular, Protágoras, con su famoso aforismo, resumía este espíritu de
relativismo y utilitarismo: "El hombre es la medida de todas las
cosas, de las que son en cuanto que son, y de las que no son en cuanto que no
son". Este principio justificaba que la oratoria se vendiera al
mejor postor para fines prácticos, desvinculando la elocuencia de la verdad
moral. Y tal vez, usted se preguntará "¿qué tiene eso de malo?". Ya
lo descubrirá a lo largo del texto, pero le regalo un adelanto: este tipo de
argumentaciones todavía se utilizan hoy para sostener que "un feto humano
no es una persona" y que "ese señor, Carlos, que se autopercibe foca,
es efectivamente una foca".
Frente a esta transacción
del logos, se alzó el maestro Sócrates. Él detestaba la venta del
saber, pues creía que el ejercicio filosófico era una vocación que obligaba al
alma a examinarse a sí misma en pos de la verdad objetiva. El compromiso
socrático no era con un partido político o una fortuna de un mecenas, sino con
la razón. En su juicio, tal como lo narra Platón, Sócrates deja clara la
diferencia abismal entre el ejercicio retórico y el filosófico, argumentando
que la única vida digna de ser vivida es aquella dedicada al análisis implacable
de las propias creencias y de la realidad. Con una rotundidad que resuena aún
hoy como el mayor desafío a la mediocridad intelectual, afirmó: "Y
ahora, como estoy convencido de que no he hecho mal a nadie, me encuentro muy
lejos de hacer mal a un hombre por miedo de esto y de arriesgarme a algo que sé
que es malo. La vida sin examen no es digna de ser vivida por el hombre" (Platón, Apología
de Sócrates, 38a).
La independencia del filósofo
se mide, en esta tradición, por su disposición a afrontar el descrédito antes
que vender o silenciar la conclusión de su examen racional. En pocas palabras,
su única patria es la verdad. Para que tengamos un panorama gráfico sobre este
asunto, es crucial encarar la dialéctica entre el sofista y el filósofo, que
halla su máxima expresión alegórica en el "Mito de la caverna" de
Platón. En él, la ascensión del prisionero liberado hacia la luz representa la
conquista de la autonomía racional- el acceso a las Ideas o a la verdad
objetiva superando las sombras de la doxa que confina a las
mayorías. Sin embargo, la parte crucial del mito, y la que resulta más incómoda
para el intelectual contratado de nuestros días, es el deber del retorno.
El filósofo, una vez liberado
y tras haber contemplado el sol (la Idea de Bien), no es moralmente libre de
quedarse en la contemplación egoísta. Su obligación es descender de nuevo a la
oscuridad para educar a los que siguen encadenados en el fondo de la cueva.
Esta tarea es peligrosa y desagradable, pues los prisioneros (apegados a sus
sombras y dogmas) lo rechazarán y querrán incluso matarlo. El intelectual
rentado, por el contrario, ha decidido que su "luz"- o el dinero que
obtiene por ella"- vale más que la verdad de sus conciudadanos.
En este sentido, para Platón,
la vocación política del filósofo es irrenunciable, incluso si es forzada por
la justicia. En su obra "La República", se establece claramente esta
obligación moral y cívica al afirmar: "Pero a ti no se te puede
permitir que permanezcas allí y te niegues a descender de nuevo a la morada de
aquellos prisioneros ni a participar en sus trabajos y honores, sean más bajos
o más altos" (Platón, República, VII, 520d).La figura
detestable del intelectual militante, en cambio, encuentra esta tarea
innecesaria o incluso contraproducente, pues su comodidad se basa precisamente
en validar las sombras de la caverna que le otorgan prestigio y posición. Él
prefiere usar su intelecto para diseñar sombras más atractivas y persuasivas,
consolidando así el cautiverio en general.
La historia moderna ofrece
ejemplos claros de cómo el pensamiento, aún el más elevado, puede ser cooptado
para servir a estructuras de poder. La figura del filósofo de la corte o del
pensador oficial es, para mí, la antítesis del socrático que vive en la
incomodidad de la verdad en un mundo que abraza con amor, a diario, la mentira.
Este principio, al ser adoptado por la burocracia y la academia, sirvió para
desalentar la crítica fundamental y establecer una renta moral para aquellos
que se dedicaran a exponer la racionalidad inherente al sistema. En el siglo
XX, la figura del intelectual rentado-militante como Jean-Paul Sartre mostró
cómo la elección de una agenda política (en su caso, el comunismo) podía llevar
a la negación de cierta autonomía racional. Sartre, al abrazar el engagement total,
asumió el costo de excusar o minimizar las atrocidades del estalinismo,
juzgando que la utilidad política de la causa superaba el deber ético de la
verdad. Su postura, si bien buscaba la liberación humana, terminó sacrificando
la independencia intelectual en el altar de la brillantina partidaria. Para
Sartre, la no-acción era también una elección, pero la acción elegida fue la
que le costó el silencio crítico ante la barbarie: «... el escritor se
encuentra en la sociedad. Está "comprometido" en ella y sus escritos
están "comprometidos" en ella, aun en la no acción» (Sartre,
J. P., ¿Qué es la Literatura? [Publicado en Situaciones,
II]).
El problema radica en que el
"compromiso" exigido por la agenda moderna- ya sea de un partido
político o de una corporación que financia ciertos estudios culturales- es a
menudo el de la obediencia y la obsecuencia, no el del análisis. Así, el intelectual
recibe una renta justamente por no pensar, y para poder coincidir.
Ahora bien, el problema de la
autonomía se complejiza al examinar las motivaciones profundas que llevan al
filósofo a la servidumbre. En su "Genealogía de la moral", Friedrich
Nietzsche cuestionó la supuesta neutralidad y el "ascetismo" de la
búsqueda de la verdad, pero su crítica sirve paradójicamente para iluminar el
vicio del pensador rentado. Nietzsche advierte que todo juicio proviene de una
"perspectiva" y está ligado a una voluntad de poder. Sin embargo, la
rendición ante el poder externo (partido político, dinero, agenda) es la
negación del espíritu libre que él mismo idolatraba.
El sofista rentado no ejerce
una voluntad de poder propia, sino una servil voluntad de aprobación. Se
convierte en lo que Nietzsche llamaría un "animal de rebaño",
sacrificando la rara virtud de la independencia en aras de la seguridad del
grupo o del patrocinador de turno. En este sentido, el filósofo pierde su
capacidad de ser el martillo crítico de su época y se vuelve una herramienta
más de propaganda. El intelectual claudicante utiliza la sutileza del
conocimiento no para descubrir, sino para legitimar una mentira conveniente o
una verdad parcial, en tanto que su autonomía queda hipotecada por el temor a
ser excluido de los circuitos de visibilidad y poder, demostrando la vigencia
del diagnóstico de Immanuel Kant.
En su llamado a la
Ilustración, Kant identificó la pereza y la cobardía como las razones
primordiales de la heteronomía del pensamiento. El intelectual que se pliega a
una línea preestablecida lo hace, en última instancia, por comodidad y por
miedo a la exclusión. Ante ello, Kant le grita: «Sapere aude! ¡Ten el valor
de servirte de tu propia razón! Tal es el lema de la Ilustración»
(Kant, I., Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?, 1784).
Esta "propia razón"
es precisamente lo que se anula cuando los diletantes académicos asumen la
tarea de sostener narrativas políticas o culturales a cambio de renta,
visibilidad, fama y aprobación. El discurso ya no es un acto de descubrimiento,
sino una representación teatral. En la actualidad, esta servidumbre se
manifiesta en la figura del pseudo-intelectual militante que, bajo la bandera
de la libertad de expresión, en realidad sólo posee la libertad de repetir el
guión preestablecido por las agendas que lo están financiando, sean éstas
ideológicas, mediáticas, políticas o académicas. En este sentido, la mayor
amenaza a la libertad de pensamiento no es la censura explícita, sino la
creación de un clima intelectual donde sólo ciertas narrativas son financiadas,
celebradas y permitidas. Esto, evidentemente, restringe la verdadera libertad y
autonomía racional, al moldear el pensamiento desde las esferas del poder.
La crítica más lacerante debe
centrarse en cómo la renta de mercaderes de discursos se traduce en la
destrucción de la autonomía en la educación. Cuando ciertos discursos, a menudo
etiquetados como progresistas y liberales (o sea, posmodernos), degeneran en
formas de relativismo moral dogmático y se utilizan como arietes para
desmantelar la capacidad de pensamiento crítico en los centros educativos.
Desde nuestra perspectiva, el
objetivo de la educación es formar personas libres y autónomas que tengan la
capacidad de enfrentar la vida examinada. Sin embargo, la actual servidumbre
voluntaria de los académicos se extiende a aquellos que diseñan currículos que
buscan formar "militantes" para una causa, y no ciudadanos capaces de
pensar por sí mismos. Frente a este nefasto panorama, proponemos una filosofía
para la libertad, en tanto capacidad de trascender el propio contexto y las
propias pasiones para buscar una verdad común. Al contrario, el académico
partidario y rentado enseña que el pensamiento crítico debe detenerse justo
donde comienza la doctrina de la agenda cultural que lo sostiene. Este acto de
clausura del horizonte de la razón es la forma más insidiosa de tiranía
intelectual, pues se ejerce bajo el disfraz de la liberación y de la justicia
social. El resultado, a la vista de todos ya, es el desarme pedagógico del
individuo frente a la propaganda, impidiéndole desarrollar la armadura de la crítica
racional, lo cual es, en esencia, la destrucción de la persona libre.
En fin, caros lectores, la autonomía del filósofo no es un lujo, sino la condición sine qua non de su existencia. Cuando la filosofía se somete a la utilidad inmediata, a la agenda cultural de moda o al presupuesto estatal, deja de ser philosophia (amor a la sabiduría) para convertirse en sophistica (habilidad para convencer). Hemos llegado a un momento en que el coraje intelectual- la voluntad de ir en contra de la marea de la opinión financiada- es la forma más alta de honestidad. La figura del filósofo verdaderamente independiente es hoy una verdadera anomalía, o peor aún, una amenaza al consenso prefabricado, precisamente porque no se alinea a ninguna causa rentable (y racionalmente sostenible). Si la labor del intelectual posmoderno es simplemente la de proveer una justificación sofisticada para el statu quo de su tribu ideológica, la sociedad pierde a su conciencia crítica. Ahora bien: ¿cómo podemos, entonces, pasar de ser simples reproductores de narrativas a verdaderos artesanos del pensamiento? ¿Y cuál es el precio, en la actualidad, que el intelectual está dispuesto a pagar por su propia autonomía?
LISANDRO PRIETO FEMENÍA